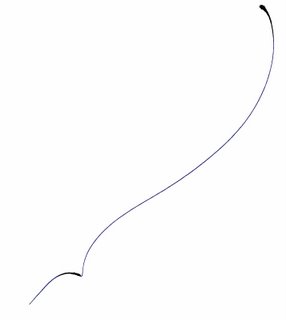Circunstancia, tarde de miércoles, uno escucha la voz del tumulto, más confusa aún cuando se anda por los diez años. Tarde de miércoles de Enero, hace un poco de vientito, fría la gradería que espera, porque no hay quinto malo, ni en esta ni en ninguna arena, en esta plaza de la vida, no hay quinto malo, y menos si la faena ha transcurrido con tanto Goya, que a la postre convierte este redondel en un desangrado aguafuerte. Ahora la huella de varios caballos que se llevan a la imponencia animal sin oreja, quinientos kilos de carne muerta y tensa, cuero negro.
La voz del tumulto es silencio al filo de esta tarde, es más bien cientos de manos blandiendo un pañuelo blanco, y yo no entiendo quién es juez o quién es una res inmensa, bruta, con la lengua afuera, más roja que de costumbre. Yo tengo diez años en esta gradería que ha de tener tal vez setenta u ochenta, está toda recién pintada de tonos rojizos y ocres, el centro de la arena un jardín Zen, gigante, que el placero barre y barre, para despistar los residuos de toda la sangre añeja.
Al inicio de la corrida, todo era un dato para la posteridad: la mano de mi abuelo, cálida, pesada, sabrosa, subía y bajaba una bota de “chirrite” “agua e sapo” vino barato, artefacto necesario para confundir el estupor de la muerte anunciada de las reses, con la extraña alegría de la vida.

Todo lo que observaba entonces, lo recuerdo como los puntos Seurat de una ficción, los detalles se me escapan hoy que mis diez años han quedado lapidados tras el invento de la calvicie y de la experiencia, ese animal salvaje de la vida, todo es color, manchas, lo que yo he llamado con los años, el gran fuera de foco de la memoria. Es tal vez por eso mismo que no preciso el momento en que la ignorancia aparente de lo infantil, se me habrá convertido en este toro que verso conmigo desde hace ya casi treinta años.
Recuerdo bien a la pareja de ancianos que estaba al frente, una grada más abajo, una pareja exitosa señor, que envidia; bueno los recuerdo como ancianos, pero tomemos en cuenta que recuerdo que mi casa era un palacio y no el desvencijado panal que era la comuna familiar. Recuerdo a la señora enseñando una cámara Asahi Pentax, idéntica a la que mi abuelo nunca ha querido heredarme, y que esa tarde colgaba pesadísima en mi cuello, antigua ya para mis ojos de niño. La señora se sorprendió igual que yo al vernos retratados ahí, los dos cómplices de un mismo artefacto. Soñábamos los dos al unísono, y esto lo adivino al cabo de los años, con un lente largo, 600mm de cristal para poder fotografiar el músculo de aquellos animales en su crónica de una muerte, el seductor lienzo de sus lomos, como una obra de Klein, pero en vez de azul, mi obsesión es roja roja.
Por qué comenzó la llovizna, la arena se tornó a barro, y guardá la cámara ya, Jonacito, porque el reino fungi hace fiesta con los lentes húmedos, pero yo no quería guardar nada, quería seguir vibrando con la bulla de aquellos espectadores marineros amigos de Jonás, que parecían clamar a Dios para que no muriera nadie ahí, esa noche prematura, porque el toro, sólo conciente de su ira y de su sangre, arremetía contra el tipo afeminado que hacía unos minutos lo retaba. Ese espectáculo de la violencia, el barro, la sangre, el agua mala, tenía todo de tragedia, y yo bajito, hacía esfuerzos sin fruto, para captar la escena, en este pedazo de la madre patria clavado en Bogotá. Ahora no es al toro al que arrastran, es al hombre al que llevan de la relinga, como una hermosa vela que se extiende y se contrae, comprendiendo el dolor ignorante de su naturaleza animal.
Emerge de tu sangre aquella sangre antigua, hoy treinta años después de mi primera metamorfosis, el mismo día que nací me transformé en Tauro y no en Cangrejo como debía, yo soy el público para el animal y no para el torero. Algo que tiene que ver con la mujer, me recuerda este espectáculo rojo, algo no asido a la rigurosidad del tiempo. Pero cómo convencerlos de que ni tengo ya 10 años ni 40, cómo aceptar que antes quise hacer esta fotografía, cómo decirte Jonacito que estás en esa gradería viendo cómo muere Jonás, cómo es que anoche tenía el pecho de mi mamá dentro del hambre, y hoy de madrugada tenía tu pecho dentro del deseo, cómo es que el árbol inmenso se secó cuando no volvieron los pericos, cómo verse a uno mismo en la cresta del sueño, si cuando rompe está rompiendo imposibles, pero cántale tu verso al animal que hace la tarea del instinto, porque no hay quinto malo.
Si primero fue la estocada y luego el error, ese paso que detuvo la cortina roja entre los cuernos de la vida del toro, será porque me sonreíste Jonás y te hice caso y entonces me distrajo tu gesto tierno, el mismo que fue alguna vez mi gesto tierno de primer beso o de primer olvido, toma tu foto pequeño, tómala, aunque en la vida he visto cosa semejante, self portrait while dying. Cómo es que las patas de esta bestia me recuerdan los pilones de la casa que construimos en las faldas del volcán Irazú, cómo es que estas no son tus manos acariciándome suave, sino la arena antigua amortiguando mi complejo de vela velero, dando tumbos en esta plaza, cómo es que esto que llaman sangre, se parece tanto a lo bebido siglos atrás en nuestros ritos y meriendas animales, qué alguien me diga cómo, cómo convencer que escribo durante la noche que conjuga la profunda nostalgia del luto pequeño del día y el luto grande de Jonás.
Teniendo diez años vi morir al torero que iba a ser dentro de mucho, la muerte completa que inició con unas trompetas desafinadas, ya de un hombre, ya de un toro. Seguramente por eso me ha tocado escribir cuentos.